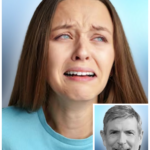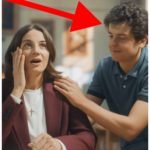No creía en nada.

Para el Dr.
Alesandro, un corazón no era el asiento del alma, ni la cuna de los sentimientos, ni mucho menos el trono de Dios.
Para él, un corazón era simplemente una bomba hidráulica, cuatro cavidades, válvulas, tejido muscular y electricidad, nada más.
Si se detiene, te mueres.
Si se pudre, te entierras.
Fin de la historia.
Alesandro había sostenido en sus manos enguantadas más de 3000 corazones humanos.
Los había abierto, los había reparado y en muchas ocasiones los había visto dejar de latir para siempre.
Por eso, la idea de un corazón que sigue latiendo después de la muerte, la idea de un cuerpo incorrupto detrás de un cristal en Asís le parecía el insulto más grande a su inteligencia.
Era una farsa inmensa, una atracción turística diseñada para sacar dinero a la gente desesperada.
O al menos eso pensaba mientras conducía su coche deportivo hacia la tumba de Carlo Acutis con un estetoscopio en el bolsillo y una sonrisa de cinismo en los labios.
Pero lo que no sabía el Dr.
Alesandro es que ese día la ciencia iba a chocar contra un muro impenetrable.
No sabía que al acercarse a ese cristal, el silencio de la muerte iba a ser interrumpido por un estruendo.
Prepárate, porque nada de lo que te han contado sobre la paz de los santos te ha preparado para el momento en que un ateo escucha el latido de lo eterno.
Bienvenidos, queridas hermanas y hermanos, a un nuevo encuentro aquí en vuestro hogar, Huellas del Cielo.
Hoy tenemos por delante un viaje difícil.
No es difícil porque sea complicado de entender, sino porque nos va a obligar a mirar dentro de nosotros mismos, en esos rincones donde a veces escondemos nuestra propia incredulidad.
A menudo pensamos que los milagros son luces bonitas o coincidencias afortunadas, pero hoy vamos a adentrarnos en un territorio diferente, uno más oscuro y profundo.
Vamos a hablar del temor de Dios.
La historia que os traigo hoy no suele aparecer en los titulares de las noticias, ni siquiera en los boletines parroquiales habituales.
Es la historia de un hombre de ciencia, un cardiólogo de renombre internacional, un hombre que había construido su vida sobre la certeza de que solo existe lo que se puede medir, pesar y cortar.
Un hombre que decidió desafiar a un adolescente muerto hace años.
Quiero que os imaginéis por un momento la arrogancia necesaria para plantarse frente a un lugar sagrado con la única intención de burlarse.
Quiero que sintáis el frío del mármol y el murmullo de las oraciones que tanto le molestaban a nuestro protagonista.
Porque para comprender la magnitud de la luz que lo cegó, primero tenemos que entender la densidad de la oscuridad en la que vivía.
Si alguna vez has sentido que tu fea ante los argumentos del mundo o si conoces a alguien que necesita pruebas tangibles para creer, te pido que te quedes hasta el final.
Y antes de comenzar este relato que te aseguro te helará la sangre y luego te encenderá el alma.
Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho.
No lo hagas por mí.
Hazlo para que estas historias, que son testimonios vivos del poder de Dios, sigan llegando a quienes más las necesitan.
Dale a la campana, porque lo que vamos a contar hoy es la prueba de que el corazón de Carlo Acutis no es solo una reliquia, es una advertencia y una promesa.
Hablemos de Alesandro.
No daré su apellido por respeto a su privacidad y a su proceso actual, pero en los círculos médicos de Milán su nombre era sinónimo de precisión absoluta.
Alesandro no era un médico cualquiera, era el tipo de cirujano al que acudías cuando todos los demás te habían desahuciado.
Su mente era una computadora rápida y fría.
Para él, el cuerpo humano era una máquina biológica fascinante, pero una máquina al fin y al cabo.
No había misterio, solo mecanismos que aún no habíamos entendido del todo.
Durante años, Alesandro se había declarado abiertamente ateo, pero no era un ateo pasivo de esos que simplemente no les interesa la religión.
No.
Él era un ateo militante.
Le ofendía la fe.
Le parecía que creer en Dios era una debilidad mental.
una muleta para personas que no tenían el valor de enfrentar la realidad de que somos polvo y en polvo nos convertiremos sin nada más allá.
En las cenas del hospital se burlaba de los capellanes que iban a dar la extrema unción.
¿Para qué le ponen aceite en la frente? Solía decir con una risa seca, lo que ese paciente necesita es adrenalina, no magia medieval.
Su conflicto con Carlo Acutis comenzó de manera casi accidental.
Un día, una de sus pacientes, una madre joven que estaba a punto de perder a su hijo por una miocardiopatía severa, le dijo con lágrimas en los ojos, “Doctor, he puesto la foto del beato Carlo bajo la almohada de mi hijo.
Sé que él cuidará de su corazón.
” Alesandro sintió una ira volcánica subir por su garganta.
Él llevaba operando a ese niño 12 horas.
Él había estudiado 20 años para saber cómo suturar una arteria del grosor de un cabello.
Él había pasado noche sin dormir, vigilando los monitores.
Y ahora esta mujer le daba el crédito a un chico que murió de leucemia hace poco tiempo y que la iglesia había decidido convertir en santo.
Aquella tarde, Alesandro fue a su despacho y, en lugar de revisar expedientes, buscó en internet Carlo Acutis.
Lo que encontró aumentó su desprecio.
Un chico normal con vaqueros y zapatillas expuesto en una tumba en Asís, leyó sobre el cuerpo incorrupto.
Leyó sobre los informes que decían que sus órganos se mantenían intactos.
“¡Imposible”, murmuró golpeando la mesa.
Embalsamamiento, trucos de luces, cera.
Es todo una mentira para atraer turistas.
La obsesión creció.
No podía soportar la idea de que en pleno siglo XXI la gente siguiera creyendo que un corazón muerto podía tener algún tipo de poder.
Así que aprovechando un congreso de cardiología en Perugia, a pocos kilómetros de Asís, tomó una decisión.
Iría allí, iría personalmente.
No para rezar, por supuesto.
Iría para ver con sus propios ojos de experto el fraude.
Iría para diagnosticar la muerte.
Imaginad la escena.
Un hombre de 50 años vestido con un traje impecable, conduciendo un coche de alta gama por las carreteras serpenteantes de Humbría.
El paisaje era bellísimo, con los olivos plateados y el cielo azul profundo, pero Alesandro no veía nada de eso.
Su mente estaba repasando los signos clínicos de la descomposición.
Estaba preparando su discurso mental para desmontar el milagro.
iba a la tumba de un santo como quien va a una escena del crimen a desenmascarar al culpable.
No sabía que el culpable al final del día sería él mismo.
Al llegar a Asis, el ambiente le resultó insoportable.
La paz que se respiraba en las calles de piedra para él era solo lentitud.
Veía a los peregrinos caminando con rosarios en las manos y sentía una mezcla de lástima y desprecio.
¿Cómo pueden desperdiciar sus vidas hablando con el aire? pensaba.
Aparcó el coche lejos, casi escondiéndolo, y caminó hacia el santuario del despojo.
Es importante que entendáis el estado mental de Alesandro en este momento.
No iba con curiosidad, iba con prejuicio.
Iba armado con su ciencia como si fuera un escudo y una espada.
Al entrar en la iglesia, el contraste fue brutal.
Fuera el sol brillaba.
Dentro la luz era tenue, respetuosa.
Había un silencio denso, no el silencio de una biblioteca vacía, sino ese silencio habitado que solo se encuentra en los lugares donde Dios está presente.
Pero Alesandro era inmune a eso, o eso creía.
Él caminó por la nave lateral esquivando a una anciana que lloraba suavemente en un banco.
Sus pasos resonaban demasiado fuertes.
Sus zapatos de suela dura hacían un clac clac que parecía romper la armonía del lugar.
Se sentía un intruso, pero eso le daba poder.
Se sentía el único adulto en una habitación llena de niños fantasios y entonces lo vio.
Al fondo elevado estaba el monumento, La tumba de Carlo.
Se acercó con paso firme, ignorando la cola de gente que esperaba para acercarse.
Su bata de médico no la llevaba puesta, pero su actitud era la de quien entra en un quirófano.
Él mandaba allí.
se puso en un lateral observando, dio el cuerpo.
Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, yacía allí vestido con sus vaqueros, su sudadera y sus zapatillas deportivas.
Parecía que simplemente estaba durmiendo una siesta después de un partido de fútbol.
Para los fieles, esa imagen era un consuelo, una prueba de que la santidad es posible en la vida moderna.
Para Alesandro era una provocación.
entornó los ojos agudizando su vista clínica.
“La piel tiene un tono demasiado ceroso”, analizó mentalmente.
Seguramente han usado silicona para rellenar los tejidos faciales.
No hay deshidratación visible, lo cual es imposible después de tantos años sin un tratamiento químico agresivo.
Empezó a hacer una lista mental de todas las explicaciones lógicas.
Quería encontrar la costura, el fallo, la prueba del engaño, pero algo le molestaba.
A pesar de su análisis frío, había algo en la expresión de Carlo que no encajaba con un cadáver.
Los cadáveres, y Alesandro había visto miles, tienen una vacuidad característica.
Es como si la casa estuviera vacía, pero allí, detrás del cristal, no había vacío.
Había presencia, y eso irritaba al doctor más que cualquier otra cosa.
Se quedó allí parado, cruzado de brazos durante casi 20 minutos.
Veía pasar a la gente, jóvenes con mochilas, monjas, familias enteras.
Veía cómo tocaban el cristal, cómo cerraban los ojos, como algunos caían de rodillas.
¿Qué sienten? se preguntaba con rabia, “¿Qué creen que está pasando? Es solo materia orgánica en descomposición detenida artificialmente.
La soberbia es un muro alto, hermanos, pero Dios tiene martillos muy pesados.
Alesandro estaba a punto de cometer el error de su vida, retar al cielo.
En su mente formuló un pensamiento directo, casi una oración blasfema.
Si estás ahí, si eres algo más que huesos y piel tratada, demuéstralo.
Haz algo, pero no puedes porque estás muerto.
En ese momento la iglesia se vació un poco.
Era la hora de comer y el flujo de peregrinos disminuyó.
Alesandro vio su oportunidad.
Quería acercarse más.
Quería pegar su cara al cristal.
quería buscar los signos de la muerte tan de cerca que nadie pudiera refutarlo.
El doctor avanzó hasta quedar a escasos centímetros del sepulcro.
No había nadie vigilando en ese instante preciso.
O quizás los ángeles taparon los ojos de los guardias porque lo que iba a suceder tenía que ser íntimo.
Alesandro apoyó las manos en el borde de piedra.
Estaba tan cerca que podía ver la textura de la tela de la sudadera de Carlo.
Y entonces hizo algo que no había planeado, algo impulsivo.
Sacó su estetoscopio del bolsillo interior de su chaqueta.
Era un instrumento de alta precisión, un Litman digital capaz de amplificar los sonidos más sutiles, diseñado para escuchar soplos cardíacos imperceptibles para el oído humano.
Lo llevaba siempre consigo como un talismán de su autoridad.
Vamos a ver qué dice la ciencia.
susurró.
Miró a los lados.
Nadie le prestaba atención.
Con un movimiento rápido, colocó la membrana del estetoscopio sobre el cristal, justo a la altura donde estaría el pecho de Carlo, apuntando hacia el corazón.
Esperaba silencio, el silencio absoluto de la piedra y el vidrio.
Esperaba escuchar como mucho la vibración del aire acondicionado o los pasos lejanos de los turistas.
cerró los ojos para concentrarse, preparando su mueca de triunfo.
“Lo sabía, nada”, pensó en el primer segundo, pero entonces el frío me paralizó.
No el frío de la temperatura, sino un frío que subió desde sus dedos hasta su columna vertebral.
A través de los auriculares empezó a escuchar un sonido.
Al principio era bajo, como un eco lejano.
“Ruido ambiental”, se dijo, intentando racionalizar.
ajustó el volumen del estetoscopio y el sonido se hizo más claro.
Lub dub lub dub lub dub.
Alesandro abrió los ojos de golpe, miró el estetoscopio, miró el cuerpo inmóvil de Carlo.
No puede ser, pensó.
Es mi propio pulso en los dedos lo que estoy escuchando.
Retiró las manos del cristal sosteniendo el instrumento solo por el tubo de goma para evitar cualquier interferencia de su propio cuerpo.
Volvió a apoyar la campana en el vidrio.
Lub dub, lub dub, lub dub.
El sonido no solo seguía ahí, sino que aumentaba de intensidad.
No era el latido rápido y nervioso de su propio corazón asustado.
Era un ritmo lento, poderoso, profundo.
Era el latido de un atleta en reposo, o mejor dicho, el latido de alguien que duerme en una paz absoluta.
El doctor sintió que le faltaba el aire.
La lógica se desmoronaba.
Un cuerpo muerto no tiene actividad eléctrica.
Un corazón sin sangre no bombea.
El sonido no podía venir de dentro de esa urna.
Era físicamente, biológicamente, científicamente imposible.
Pero el fenómeno no se detuvo en el sonido.
De repente, el estetoscopio empezó a calentarse.
No un calor tibio, sino un calor intenso, como si hubiera puesto el metal sobre una estufa encendida.
Alesandro quiso soltarlo, pero sus manos no respondían.
Estaba pegado al cristal, fascinado y aterrorizado a la vez.
Y luego vino el aroma.
En medio de esa iglesia antigua que olía a incienso y cera vieja, una fragancia imposible lo envolvió.
No venía de fuera, venía de la tumba.
Era un olor a rosas frescas, alios, pero mezclado con algo más.
Algo que Alesandro, con toda su experiencia nunca había olido.
Era el olor de la vida pura, era el olor de santidad, pero tan denso y fuerte que a Roberto le costaba respirar.
como si el aire se hubiera convertido en perfume líquido.
El latido en sus oídos se transformó.
Ya no era solo un sonido mecánico.
Empezó a sentir que cada boom boom era una palabra.
Era como si ese corazón le estuviera hablando en un lenguaje que no pasaba por el cerebro, sino que iba directo a su propia sangre.
Cada latido decía, “Estoy vivo, estoy vivo y te amo.
” El terror más absoluto que un ser humano puede sentir es cuando lo sagrado choca violentamente contra un corazón de piedra.
Alesandro, el hombre que se burlaba de la muerte, estaba ahora temblando como una hoja frente a la vida con mayúsculas.
Intentó retroceder, intentó gritar, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta.
Las rodillas de Alesandro se dieron.
El gran cardiólogo de Milán cayó al suelo, no en un gesto de adoración voluntaria, sino aplastado por el peso de la verdad.
El estetoscopio quedó colgando de su cuello, ya inútil.
Ya no necesitaba el aparato.
El latido ahora resonaba fuera en el aire, o quizás dentro de su propia cabeza.
No lo sabía.
Desde el suelo levantó la vista hacia el cristal y por un segundo, solo por una fracción de segundo, le pareció ver que Carlo no estaba muerto.
No vio un cadáver.
Vio a un chico mirándolo.
No con juicio, no con la ira que Alesandro sabía que merecía por su soberbia.
Lo miraba con una compasión infinita, casi divertida, como diciendo, “Ya me crees, doctor.
Ahora sí.
” En ese momento, toda la estructura mental de Alesandro se vino abajo.
Años de estudios, de títulos, de conferencias, de orgullo intelectual, todo se convirtió en ceniza.
Se dio cuenta de que había sido un ignorante.
Había estudiado la mecánica del reloj, pero había negado la existencia del relojero.
Empezó a llorar.
No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ruptura.
Era el llanto desgarrador de un dique que se rompe.
Lloraba por cada vez que se había burlado de un paciente que rezaba.
Lloraba por su propia soledad, esa que había disfrazado de autosuficiencia.
Lloraba porque tenía miedo, un miedo santo, un temor reverencial ante la inmensidad de lo que tenía delante.
La gente empezó a mirar.
Unos guardias se acercaron preocupados, pensando que el hombre estaba sufriendo un infarto y en cierto modo así era.
Su viejo corazón de piedra estaba muriendo para que pudieran hacer uno de carne.
“Señore, ¿está bien?”, le preguntó un guardia poniéndole la mano en el hombro.
Alesandro quiso responder.
Quiso decir, “Soy médico, estoy bien.
” Pero no pudo.
Abrió la boca y no salió ningún sonido.
Se había quedado mudo.
El hombre que siempre tenía una respuesta mordaz, el que dominaba los debates con su retórica afilada, ahora no tenía palabras.
Dios le había quitado la voz, tal vez porque por primera vez en su vida Alesandro necesitaba escuchar.
Lo ayudaron a sentarse en un banco, le ofrecieron agua.
Él solo negaba con la cabeza y señalaba la tumba, con los ojos desorbitados y llenos de lágrimas.
El olor a rosas seguía impregnado en su ropa, en sus manos, en su piel.
El calor del estetoscopio le había dejado una marca roja en la palma de la mano como una quemadura leve, un recordatorio físico de que no había sido una alucinación.
Pasó allí horas, perdió la noción del tiempo, el atardecer cayó sobre Asís y la luz de la iglesia cambió.
Alesandro seguía sentado mirando la tumba de Carlo.
Poco a poco el latido ensordecedor fue bajando de volumen hasta convertirse en una paz profunda, un silencio habitado.
Empezó a repasar su vida, pero ya no con la justificación del ego, sino con la claridad de la luz divina.
Vio su arrogancia como una enfermedad.
Vio su ateísmo no como una conclusión lógica, sino como una herida infectada.
Y allí, frente a un chico de 15 años que había hecho de su vida una autopista al cielo, el doctor de 50 años se sintió como un niño pequeño y perdido.
“Perdón”, articuló sus labios sin sonido.
“Perdón.
” Y en ese silencio sintió la respuesta.
No fue una voz, fue una certeza.
La certeza de que el corazón de Jesús, a través del corazón de Carl estaba recibiendo.
No había reproche, solo bienvenida.
Alesandro salió de la iglesia ya de noche.
Caminó hacia su coche tambaleándose como un borracho, pero estaba ebrio de espíritu.
No encendió la radio en el viaje de vuelta.
Condujo en silencio con las ventanas bajadas, dejando que el aire frío de la noche le golpeara la cara.
Al llegar a su casa en Milán, no pudo dormir.
Se sentó en su estudio, rodeado de sus libros de medicina, de sus diplomas enmarcados.
Todo le parecía ahora tan pequeño, tan limitado.
Tomó su estetoscopio, ese instrumento que había sido su cetro de poder, y lo guardó en un cajón.
Sabía que nunca más volvería a escuchar un corazón de la misma manera.
Su voz tardó tr días en volver.
Tres días de silencio absoluto en los que Alesandro no fue al hospital.
Se reportó enfermo y estaba enfermo.
Estaba convaleciente de una cirugía espiritual mayor.
Cuando por fin pudo hablar, su voz había cambiado.
Ya no tenía ese tono cortante y autoritario.
Era más suave, más pausada.
El primer día que volvió al hospital, sus colegas notaron algo extraño.
Alesandro no se burló de nadie, no criticó.
Cuando entró en la habitación de la paciente, la madre del niño con miocardiopatía se detuvo a los pies de la cama.
El niño estaba mejorando contra todo pronóstico médico.
La madre lo miró con miedo, esperando algún comentario sarcástico sobre la estampa de Carlo Acutis, que seguía bajo la almohada.
Alesandro se acercó, tomó la estampa con un respeto que hizo temblar sus propias manos, la miró un momento y luego miró a la madre.
Tenía usted razón”, dijo Alesandro.
“La medicina llega hasta donde llega, pero el amor, el amor llega más lejos.
” Desde ese día, el Dr.
Alesandro no dejó la medicina, pero cambió la forma de ejercerla.
Entendió que él era solo un instrumento, un mecánico de la obra de Dios.
Empezó a rezar antes de cada operación y lo más sorprendente, empezó a recomendar a sus pacientes que no perdieran la esperanza, que pidieran ayuda al cielo.
Se convirtió en un apóstol de bata blanca.
Muchos de sus antiguos amigos se alejaron diciendo que se había vuelto loco o que estaba sufriendo una crisis de la mediana edad.
A él no le importó.
Él sabía lo que había escuchado.
Él sabía que había tocado el fuego y no se había quemado, sino que se había purificado.
La historia de Alesandro nos enseña que no hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar.
Nos enseña que la ciencia y la fe no son enemigas, sino que la ciencia es simplemente el estudio de las huellas dactilares de Dios en la creación.
Y sobre todo nos enseña que los santos están vivos, más vivos que nosotros, trabajando activamente, latiendo con fuerza en medio de un mundo que intenta silenciarlos.
Hermanas y hermanos, ¿cuántas veces somos nosotros como el doctor Alesandro? ¿Cuántas veces necesitamos ver para creer? Cuántas veces nos acercamos a Dios con exigencias, con pruebas, con nuestro pequeño intelecto, intentando medir el océano infinito de su gracia.
El beato Carlo Acutis no hizo ese milagro para presumir, lo hizo para rescatar a un alma.
El latido que escuchó el doctor no fue solo un fenómeno físico, fue la llamada de Dios a la puerta de su vida y hoy ese latido resuena para ti también.
Si tienes dudas, si sientes que tu corazón se ha endurecido por el dolor, por la decepción o por el cinismo del mundo, te invito a que hagas lo mismo que hizo Alesandro, pero con humildad.
Acércate.
No hace falta que vayas a Asís.
Acércate al sagrario.
Acércate a la oración.
Pon el oído de tu alma en el pecho de Cristo.
Te aseguro que escucharás ese mismo ritmo.
Lub.
Lub.
Te amo.
Te amo.
No te quedes esta historia para ti.
Compártela.
Haz que llegue a esos alesandros que hay por el mundo, perdidos en su propia oscuridad, creyendo que lo saben todo cuando en realidad no saben nada del amor.
Dale un me gusta a este video para que más personas descubran que Dios está vivo y actuando y que sus santos son nuestros amigos poderosos.
Y quiero preguntarte a ti, déjanos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido una presencia inexplicable que te hizo cambiar de rumbo o reafirmar tu fe? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que la lógica no pudo explicar lo que sentía tu corazón? Os leeré a todos porque vuestros testimonios son la gasolina de este canal.
Gracias por haberme acompañado en este viaje a la tumba de Carlo y al corazón de un hombre convertido.
Que el latido del cielo os acompañe siempre.
Hasta el próximo video aquí en huellas del cielo.
News
“¡Impactante confesión! La hija de Yeison Jiménez revela el secreto oculto de sus cenizas” 😱 La hija de Yeison Jiménez ha hecho una revelación que ha dejado a todos sorprendidos: el secreto detrás de las cenizas de su padre. “A veces, el dolor y el amor traen consigo verdades que desafían la comprensión”, comentan los fans, mientras la historia se convierte en un tema candente de conversación. Este descubrimiento promete cambiar la narrativa del legado familiar. 👇
El Secreto Oculto de las Cenizas Era una noche oscura y tormentosa. Las sombras danzaban en las paredes de la…
“¡Accidente devastador! El bus de Jhonny Rivera choca y deja a todos preocupados” 😥 La noticia del accidente del bus de Jhonny Rivera ha sacudido a sus fans, quienes ahora esperan ansiosos actualizaciones sobre la salud del cantante y su equipo. “Cuando la tragedia golpea, el mundo de la música se une en solidaridad”, comentan los seguidores, mientras las oraciones y mensajes de apoyo inundan las redes. Este suceso nos recuerda la vulnerabilidad de quienes viven en la carretera. 👇
El Último Viaje de Johnny Rivera: Un Destino Trágico Era una mañana soleada en el corazón de Colombia. Johnny Rivera,…
“El trágico desenlace de Carlos Mata: su hija llora y comparte secretos que estremecen” 😮 En un giro inesperado, la hija de Carlos Mata ha confirmado su triste final, dejando a todos con el corazón roto. “A veces, la vida nos enseña lecciones a través del dolor”, comentan los seguidores, mientras las lágrimas de su hija revelan una historia de amor y sufrimiento que pocos conocían.
¿Estamos listos para enfrentar la verdad detrás de este adiós desgarrador? 👇
El Último Susurro de Carlos Mata Era una noche oscura y tormentosa. Carlos Mata, un ícono del cine, yacía en su…
La profesora de Carlo Acutis reveló lo que él le dijo..
.
quedó embarazada a los 38
Hola, me llamo Sofía Marchetti. Tengo 57 años y lo que voy a contarte destruirá todo lo que creías saber…
Carlo Acutis le dijo al guardia Tu esposa morirá a las 647..
.
y satisfacieron
Hola, me llamo Juspe Conti, pero todos me conocen como Bepe. Tengo 67 años y durante 32 años fui guardia…
En España, un sacerdote quemó la imagen de Carlo Acutis..
.
la foto no ardió y él quedó ciego
Hola, mi nombre es padre Miguel Ángel Herrera y lo primero que necesita saber es esto. Estoy ciego. No puedo…
End of content
No more pages to load