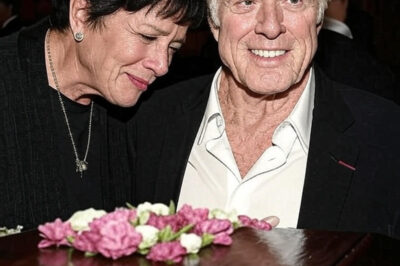Tras el funeral de Miguel Uribe, su
padre entre lágrimas reveló el último

secreto de su hijo. El padre de Miguel
Uribe parecía haberse convertido en
humo. Su llanto fue tan inconsolable que
traspasó cada telón del Capitolio. allí
en el salón elíptico del Congreso de la

República, donde hoy, 13 de agosto de
2025 ocurre su velorio. Él lloraba sin
pausa y sus lágrimas hablaban por él.
Hijo, no te mueras. Por favor, no nos
dejes solos a mí, a tu esposa y a tus

hijos, soylozó con una voz rota,
sostenida solo por el puñado de vida que
aún le quedaba. Ese amanecer se
convirtió en pesadilla para un hombre
que ya había vivido demasiado dolor. El
señor Miguel Uribe Londoño ha enfrentado

tragedias que desgarran el alma. Perdió
a su esposa, la periodista Diana Turbai,
hace más de tres décadas en
circunstancias violentas y ahora ve
partir a su único hijo, el senador
Miguel Uribe Turbai. Un hombre que lo

protegía, lo hacía reír, que proyectaba
esperanza. Yace aquí y nada podrá llenar
ese hoyo que deja detrás. El salón
elíptico lleno de flores frescas y
corazones con la bandera colombiana se

ha transformado en un templo de duelo.
Entre la lluvia que golpea los
ventanales y el murmullo solemne de
periodistas y figuras políticas, este
padre se ha quedado suspendido en su
desesperación allí frente al ataut
cubierto con la bandera que él mismo
ayudó a ondear algún día en público. Tú
me dijiste que todo estaría bien. ¿Por
qué tuviste que irte ahora? Continúa con
la voz quebrada. Esa pregunta retumba en
el recinto. Nadie se atreve a
contestarle porque no hay respuesta.
Solo un silencio doloroso que se parece
demasiado a la soledad. La esposa de
Miguel, María Claudia Tarazona, está a
su lado con el rostro irreconocible por
el llanto. Sus dedos buscan las manos de
Miguel como si tocarlo pudiera
despertarlo.
Sus tres hijas, una de ellas apenas
niña, observan con ojos enormes que ya
entienden que el mundo, como lo
conocían, se terminó en silencio. Los
reporteros captan cada lágrima de Uribe
Londoño, cada paso tembloroso, cada
mirada perdida. Este hombre que fue
pilar de su familia y símbolo de
resistencia en la política hoy es una
ruina humana. Un padre que se pregunta
cómo vivir sin su hijo. Las cámaras
registran el instante en que suspira.
¿Para qué seguir? Murmura sin mayor
fuerza para sostener su pregunta. Sin
ellos, yo ya no sé quién soy. Y así
arranca esta historia. con un padre
desgarrado por el luto más intenso en
una ceremonia nacional que intenta ser
solemne mientras su corazón se rompe en
mil pedazos. Este es solo el comienzo,
como sigue la investigación, como el
país intenta recomponerse, lo que
viviremos hoy es apenas el preludio de
un dolor imposible de contener. El
féretro de Miguel Uribe permanece ahí
como si aún hubiera una esperanza
absurda de que respirara, de que su
pecho volviera a levantarse una vez más.
El padre, con el rostro empapado en
lágrimas apenas podía sostenerse en pie.
Las manos de algunos familiares
intentaban mantenerlo firme, pero su
cuerpo temblaba con cada sollozo. Las
flores blancas que rodeaban el atau
despedían un aroma suave, pero en aquel
momento incluso la fragancia parecía
amarga.
Y en medio de ese silencio quebrado por
llantos, la voz del padre volvió a
romperlo todo. Hijo, ¿por qué te fuiste
así? No nos dejes solos tú. esposa, tus
hijos. La voz se le cortó. Yo hubiera
dado mi vida mil veces antes que ver
esto. Un silencio sepulcral llenó la
sala velatoria. Algunos apartaron la
mirada, incapaces de sostener aquella
imagen de un hombre destruido por
dentro. El padre acarició la frente fría
de su hijo y cada gesto parecía un adiós
que se negaba a aceptar. Los recuerdos
le golpeaban como ráfagas. El primer día
que lo vio caminar, el día que lo llevó
de la mano al colegio, la vez que se
desvelaron juntos arreglando una
bicicleta vieja, y ahora allí estaba
inmóvil en una tud que jamás debería
haber sido suyo. La madre de los nietos
de aquel hombre estaba sentada en una
esquina abrazando a los pequeños. Ellos,
confundidos, miraban a su abuelo y luego
al cuerpo de su padre, sin entender del
todo la magnitud de la pérdida. El
llanto del padre de Miguel se hacía cada
vez más profundo, como si de su garganta
no salieran palabras, sino trozos de
alma rota. Alguien intentó acercarse
para ofrecerle un vaso de agua, pero él
no lo aceptó. No quería apartarse, no
quería moverse ni un solo centímetro de
su hijo. Sus manos ásperas y envejecidas
permanecían sobre el ataud, aferrándose
como si pudiera evitar que se lo
llevaran. Sabía que en cuanto el féretro
se cerrara, esa sería la última vez que
vería su rostro y esa idea lo
destrozaba. El sacerdote, con voz suave
comenzó a recitar unas palabras de
consuelo, pero el padre no escuchaba.
Sus oídos solo reconocían el silencio de
su hijo, el silencio más cruel que había
conocido. Se inclinó, acercó sus labios
a la frente de Miguel y susurró algo que
nadie más pudo oír. Palabras que
guardaría solo para él y para el hijo
que ya no estaba.
En un rincón, un amigo cercano de Miguel
comenzó a relatar anécdotas intentando
rendir homenaje a su vida. Habló de su
generosidad, de cómo siempre estaba
dispuesto a ayudar, de las veces que
había dejado sus propios problemas para
solucionarlos de otros. Y con cada
historia, el padre se sentía orgulloso,
pero al mismo tiempo el dolor crecía,
porque cada virtud recordada era una
razón más para lamentar que el mundo lo
hubiera perdido tan pronto. La tarde
avanzaba y los rayos de sol se colaban
por las ventanas, tiñiendo de dorado las
lágrimas que caían sobre el piso. El
padre, exhausto, se dejó caer en una
silla, pero sus ojos no se apartaban del
féretro.
Respiraba entrecortado, como si cada
inhalación fuera una batalla contra el
vacío que lo devoraba. En su mente
resonaban las últimas conversaciones que
tuvo con su hijo y se maldecía por no
haber dicho más, por no haber abrazado
más, por no haber sabido que ese día
estaba tan cerca. Cuando llegó el
momento de cerrar el ataud, el padre se
levantó con dificultad, se apoyó en el
borde, acarició una vez más el rostro
frío de Miguel y murmuró con voz
quebrada, “Te llevas mi corazón contigo,
hijo, y no sé cómo seguiré viviendo sin
él.” La madera se cerró lentamente y el
sonido de los cerrojos retumbó como un
trueno en el silencio de la sala. Los
presentes bajaron la cabeza, algunos
llorando en silencio, otros secando las
lágrimas con las mangas.
El padre sintió que aquel sonido era la
sentencia final y en su interior algo se
rompió para siempre. Una brisa extraña
recorrió el lugar. Los pétalos de las
flores se movieron levemente y algunos
juraron sentir un escalofrío. El padre,
en medio del cortejo, apretaba los
dientes, intentando contener un llanto
que ya no podía controlar. Avanzaba
despacio, como si cada paso fuera un
peso imposible de levantar. Y así, entre
rezos, llantos y un silencio que pesaba
más que las campanas que repicaban a lo
lejos, comenzó el último viaje de Miguel
Uribe hacia el campo santo. Un camino
que el padre recorrió con el alma
desgarrada, sabiendo que al llegar
tendría que enfrentar el momento más
doloroso de su vida, dejar a su hijo en
la tierra para siempre. El ataud seguía
cerrado. Aún no lo bajaban a la tierra,
pero ya la atmósfera olía a despedida.
Afuera, el cielo de Bogotá se había
cubierto de un gris espeso, como si
incluso el clima se resistiera a
presenciar el momento más doloroso para
la familia Uribe. Los presentes,
vestidos de negro permanecían en un
silencio sepulcral, roto solo por los
soyozos que brotaban de los rincones del
salón de velación. Miguel Uribe Londoño,
el padre, estaba sentado en una silla
junto a la cabecera del féretro. No se
movía. Parecía una estatua, pero sus
hombros temblaban de vez en cuando,
delatando que por dentro una tormenta de
dolor lo estaba destrozando.
Frente a él, un ramo de lirios blancos
que alguien había dejado se marchitaba
lentamente como si también estuviera de
luto. “Hijo,” susurró de pronto con la
voz quebrada. “tú no nos podías dejar,
no así, no ahora.” Su mirada se perdió
en el barniz oscuro de la tud como si
quisiera atravesarlo para volver a ver
el rostro de Miguel para decirle lo que
tantas veces no pudo decirle en vida. El
recuerdo de su esposa fallecida hacía
años lo golpeó de lleno. En aquel
entonces había sentido que el mundo se
derrumbaba, pero de alguna forma
encontró fuerza para seguir por sus
hijos. Ahora, en cambio, el peso de la
pérdida lo arrastraba a un abismo sin
fondo. “Primero tu madre y ahora tú!”,
murmuró para sí mientras apretaba con
fuerza un pañuelo empapado en lágrimas.
Detrás de él, la voz suave de un
sacerdote se mezclaba con el murmullo de
los asistentes. El religioso hablaba
sobre el consuelo de la fe, pero el
padre apenas escuchaba. La realidad le
estaba gritando demasiado fuerte. Su
hijo ya no respiraba. Su silla en la
mesa familiar quedaría vacía para
siempre. La última conversación que
nunca imaginó. Un primo cercano se
acercó y puso una mano en su hombro.
Tío, tienes que ser fuerte. Miguel
Londoño levantó la cabeza y lo miró con
unos ojos rojos hinchados, casi
irreconocibles.
Fuerte, repitió. ¿Cómo se es fuerte
cuando entierras a tu propio hijo? Dime
cómo. Su voz resonó en la sala y varias
personas agacharon la cabeza conteniendo
sus propias lágrimas.
Recordó entonces como una puñalada la
última conversación que había tenido con
Miguel Uribe Turbay apenas unos días
antes. Hablaban sobre el trabajo, sobre
los planes que tenía para el futuro,
sobre su esposa María Claudia y sus
hijos. Nunca pensé que esas serían tus
últimas palabras para mí, hijo. Nunca
imaginé que te estaba escuchando por
última vez, pensó sintiendo un nudo en
la garganta. Un dolor que atraviesa
generaciones. La sala estaba llena. Pero
todos guardaban un respeto absoluto.
Algunos familiares recordaban la vida
pública y la carrera política de Miguel
Uribe. Otros hablaban en voz baja sobre
su carácter amable, sobre cómo siempre
saludaba a todos, sobre su risa franca.
Sin embargo, el padre apenas podía
procesar esos comentarios. En su mente,
la figura de su hijo seguía viva con una
sonrisa que ahora parecía inalcanzable.
De pronto se acercó María Claudia
Tarazona, la esposa de Miguel.
Sus ojos estaban hinchados y su rostro
mostraba el mismo dolor insondable. Se
arrodilló junto al suegro y, sin decir
palabra, lo abrazó. El padre sintió que
ese abrazo era la confirmación de que no
estaba solo en la tragedia, pero también
de que ahora tenía una misión, cuidar de
ella y de los hijos que su hijo había
dejado. “Prometo que no les faltará
nada”, susurró él con un hilo de voz.
“Lo juro por tu padre.” El instante en
que el silencio se hizo eterno, la
ceremonia religiosa avanzaba. El
sacerdote, con voz pausada, pidió que
todos se tomaran de las manos para una
oración final. El padre se levantó con
dificultad. Su cuerpo parecía más viejo
de lo que realmente era. Se acercó al
féretro, puso ambas manos sobre la
madera y cerró los ojos. Hijo, si me
estás escuchando, dijo con la voz
quebrada, cuida a tu madre allá donde
estés y espérame, porque yo yo no
tardaré en buscarte. El ambiente se
volvió aún más pesado. Afuera, una
llovizna fina comenzó a golpear los
ventanales del salón. La lluvia parecía
acompañar las lágrimas de todos los
presentes. Un periodista que había
logrado entrar para cubrir el funeral se
mantenía a distancia captando imágenes.
El lente de su cámara se empañaba por la
humedad del ambiente y por el impacto
emocional de lo que estaba registrando.
No era solo una cobertura, estaba
presenciando un momento de dolor
irrepetible. Aún no era el momento de
llevar el cuerpo al cementerio, pero
cada palabra pronunciada, cada gesto y
cada lágrima parecían estar grabando el
adiós en el alma de todos. Miguel Uribe
Londoño permaneció junto a la tauda
hasta que el sacerdote dio por terminada
la ceremonia de esa jornada. Antes de
que la sala quedara vacía, acarició una
última vez la madera. Te amo, hijo”,
susurró tan bajo que apenas el mismo
pudo oírlo. Se giró y caminó lentamente
hacia la salida. Afuera, la lluvia
seguía cayendo. Cada paso que daba, le
recordaba que pronto tendría que vivir
el momento más difícil, ver como la
tierra cubría el féretro para siempre.
Pero eso sería mañana. Hoy el dolor
quedaba suspendido, atrapado en un salón
de velación donde todos habían sentido
que habían perdido un poco de sí mismos.
Mientras se alejaba, no dejó de pensar
que aunque la vida continuara para los
demás, para él algo esencial había
terminado. Y en lo profundo de su
corazón, sabía que jamás sanaría de esta
herida. El salón de velación permanecía
en un silencio pesado, roto solo por el
murmullo de las oraciones y el leve
chisporroteo de las velas. El padre
Miguel Uribe, con el rostro desencajado
por el cansancio y la pena, apenas
levantaba la mirada. Frente a la TAUD,
las coronas de flores comenzaban a
marchitarse como si incluso la
naturaleza se doblegara ante la
tragedia. En medio de esa atmósfera
asfixiante, un hombre de bata blanca
cruzó la puerta principal. Algunos lo
reconocieron al instante. Era el doctor
que había estado al lado de Miguel desde
aquel 7 de junio, el día en que un
sicario le disparó a quemarropa en la
cabeza. se acercó lentamente y antes de
hablar miró a todos con un gesto serio,
como quien lleva sobre los hombros un
peso que no puede seguir guardando. Su
voz quebrada comenzó a narrar lo que
hasta ese momento solo unos pocos
sabían. Yo estuve allí desde que lo
ingresaron”, dijo. Lo trajeron en estado
crítico. La bala había entrado por el
lado izquierdo de la cabeza y aunque
logramos estabilizarlo, sabíamos que su
vida pendía de un hilo. Desde ese día,
Miguel permaneció en coma y cada jornada
en la unidad de cuidados intensivos fue
una lucha contra lo inevitable. El padre
bajó la cabeza aferrando con fuerza el
borde de la tud mientras las palabras
del médico se clavaban en cada persona
presente. Durante semanas, continuó el
doctor, monitoreamos cada respiración,
cada leve cambio en su presión. El 7 de
junio marcó el inicio de una agonía
silenciosa, una batalla que el libró sin
abrir los ojos, pero que todos sentimos.
Había días en los que parecía mejorar y
de repente las complicaciones aparecían.
Fiebre alta, presión inestable,
convulsiones.
El silencio en la sala era absoluto.
Nadie se movía. El doctor tomó aire como
si las próximas palabras fueran las más
difíciles de pronunciar. El 10 de
agosto, su cuerpo comenzó a dar señales
de que no podía más. El daño neurológico
era irreversible. Esa noche, a las 11:47
de la noche sufrí la peor llamada que un
médico puede hacer. Llamé a su padre
para advertirle que debían venir porque
tal vez no amaneciera. Un nudo de dolor
recorrió el ambiente. Algunos familiares
no pudieron contener las lágrimas. El 11
de agosto a las 1:56 de la madrugada,
sus constantes vitales comenzaron a
descender rápidamente.
Lo rodeamos, le administramos todo lo
posible para sostenerlo, pero el doctor
tragó saliva. En sus últimos segundos,
su corazón latía cada vez más despacio
hasta que se detuvo. El padre de Miguel
se llevó las manos al rostro y la sala
entera sintió ese instante como un golpe
seco. El doctor respiró hondo y agregó,
“Lo más duro no fue verlo partir, sino
saber que todo este tiempo él estuvo
atrapado en un silencio absoluto. Nunca
sabremos si escuchaba nuestras voces o
si sintió nuestras manos. Pero quiero
que sepan algo, hasta el último momento,
Miguel no estuvo solo. Yo estuve ahí y
vi como, a pesar de la herida, su cuerpo
luchó durante más de dos meses por
seguir viviendo. Eso no lo hace
cualquiera. Un escalofrío recorrió la
sala. La gente se miraba entre sí,
comprendiendo la magnitud del
sufrimiento que Miguel había soportado.
El doctor se inclinó frente a la Taudi
con un hilo de voz. dijo, “Perdón,
perdón, porque la medicina no pudo más.”
El padre se levantó lentamente, caminó
hacia él y, en lugar de reproches, lo
abrazó con fuerza. Nadie habló, nadie se
movió. La única verdad que flotaba en el
aire era que la historia de Miguel Uribe
había terminado en la madrugada de aquel
11 de agosto, pero el eco de su
resistencia viviría para siempre en
quienes lo amaron. La velación continuó,
pero ahora todos miraban el ataud con
otros ojos. Ya no era solo la imagen de
un joven que había muerto en un
atentado, sino la de un hombre que aún
inconsciente había peleado hasta el
último latido.
News
El Desgarrador Final De MIGUEL URIBE: ¡Su PADRE ENTRE LÁGRIMAS Revela Detalles Imposibles De Creer!
un golpe sordo un silencio ensordecedor así comenzó todo el mundo de Miguel Uribe Turbay se desplomó en un instante…
Últimas Palabras Del Doctor: “MIGUEL URIBE NO PUEDE MAS” ¡La Verdad Te Destrozará!
un golpe sordo un silencio ensordecedor así comenzó todo el mundo de Miguel Uribe Turbay se desplomó en un instante…
La Esposa De MIGUEL URIBE: ¡Su Desgarrador LLANTO Al Descubrir La Trágica Verdad De Su Final!
un golpe sordo un silencio ensordecedor así comenzó todo el mundo de Miguel Uribe Turbay se desplomó en un instante…
Esposa de Miguel Uribe había advertido lo que pasaba en Colombia y la candidatura del senador
un golpe sordo un silencio ensordecedor así comenzó todo el mundo de Miguel Uribe Turbay se desplomó en un instante…
A Sus 32 Años, Frida Sofía Finalmente Rompe Su Silencio Dejando A Todos Conmocionados- b00
Frida Sofía Rompe el Silencio: Revelaciones Impactantes a Sus 32 Años En un giro inesperado que ha dejado a todos…
Entre Recuerdos y Fantasmas: La Historia No Contada de Robert Redford y el Dolor que Marcó su Alma para Siempre
Mariana Más nos acompaña hoy para compartir una noticia que ha conmocionado al mundo del cine y a quienes conocen…
End of content
No more pages to load